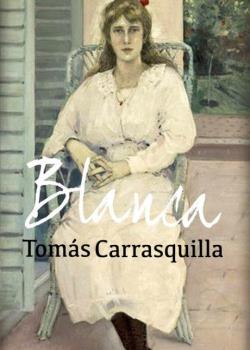Clásico 1 No.1
A las Damas de Medellín
I
Es entre monumento y parque. Alzase imponente; se extiende blanqueando sobre el pretil de un granado. La caja en que le vino a papá |El Médico Práctico es la base; el primer cuerpo, el molde de hojalata, alto y estriado, en que mamá funde budines y natillas; el segundo, un tarro de salmón; forma el cimborio una tacita de porcelana boca abajo; y por remate y coronamiento de tan estupenda construcción, se yergue, blanca, estirada, las manitas puestas, el rostro al cielo, la «Virgen María» de |terracota, regalo de «Maximito hermoso». Espesuras de cogollo de hinojo, cármenes de fucsias y de heliotropios, macetas en cascarones de huevo rodean el grandioso monumento.
Aún no está satisfecho el genio creador que lo levanta. Como Salomón el Templo Santo, quiere embellecerlo con todas las riquezas imaginables. Corre al jardín, y, sin temer espinas ni gusanos, troncha con los dientes ratonescos capullos de rosa imperial, y desguaza con aquellas manitas que con las Fu se confunden, copos de caracucho blanco y de albahaca. Vuela al corral, y recoge cuanto plumón dejaron gallinas caraqueñas y palomas. Jadeante, las mejillas encendidas, volandero el cabello, cogido el delantal con ambas manos, por no perder un ápice del riquísimo botín, torna a la obra, y frisos, cresterías, cornisones surgen en aquel rapto de inspiración.
¡Y qué obra! Tiene todo el encanto de lo torcido, de lo confuso, de lo revuelto, el sello disparatado de la estética infantil. A los divinos ojos de la Virgen jamás se levantó santurio más hermoso. En el gran patio, o mejor, en el prado de la cocina, junto a la tapia que lo separa del jardín-baño, pasa aquello. El sol de agosto, sazonando frutos, reventando gérmenes, difunde la vida y la alegría. Son las dos, y las proyecciones de sombra de los madroños y naranjos que se alinean del lado occidental, se van extendiendo por el limpio, recién recortado césped, como la calma en el espíritu después de la exaltación.
Tras los árboles, invadiendo por completo la tapia divisoria, casi derribándola, apasionado, escandaloso como este nuestro carácter antiqueño, se desparrama en furiosa eflorescencia un curasao solferino. No fuera para mirado a ojo abierto, si algo menos violento no se interpusiese: a más de los nombrados, otros árboles menores enfilan adelante. Y es de ver cómo pululan en el esqueleto de los azucenos aquellos gusanos de felpa negra bordados de corales; y cómo el mirto se gloría con lo clásico del fruto y del follaje artístico, y el azahar de la India, con los copos virginales que recargan el aire de oriental fragancia. Por ellos trepan y con ellos se entrelazan el norbio, el cundeamor y el recuerdo y otras varias sutiles enredaderas de nombre incierto y altisonante.
Formando escuadra con la ancha faja de árboles floridos, se extiende y ondula de poste a poste, a lo largo del corredor, un cortinaje de bellísima, que aquí cuelga en tallos, allá se abullona en ramilletes, para luégo recogerse en guirnaldas. Colonia rumorosa de insectos enreda y explota con insana codicia aquella Capua de mieles y perfumes; en tanto que las mariposas loquean en el aire, besan a sus hermanas vegetativas, ponen en juego sus cambiantes, y, como el anhelo humano, se largan voltarias, caprichosas, en pos de nuevos ideales.
La niña, una vez terminada la magna obra, celebra la consagración, como si dijéramos. De rodillas, las manos puestas como la virgencita reza con atragantamiento de fervor el |Bendita sea tu pureza; repítelo más apurada todavía; sigue con el padrenuestro; luégo, con frases y palabras sueltas de oraciones y jaculatorias, ensarta un disparatorio, cuyos vacíos inarticulados llena con una monserga que sólo María puede entender. No le basta esto: cual si alguno de los ángeles de Jacob la poseyese, se desata en desvarío cómico-celestial. «¡Virgen María queridita! ¡Virgen linda de mamacita y de papá! ¡Virgen María de Pepito y de ‘Maximito hermoso’, de Alberto, de bebé y de Carlitos!». Tan pronto alza la voz en una octava y la emite metálica y vibrante; tan pronto la quiebra en ruidos secos linguo-palatinales o la modula en zumbidos de caricia; a veces canta, a ratos murmura, por momentos conversa, y, sea apurada o vacilante, declama siempre. En la improvisación menciona a todos los de la casa, sin olvidar a Pedro, el asistente, sin olvidar a sus amigas ni mucho menos a |Cheres, su madrina.
|Almamía, el amigo íntimo, el de los juegos delicados y caprichosos, el de la blancura de algodón boricado, el de las manitas de felpa, se le acerca con volteretas y movimientos de trapo; hace el arco, ronca, y, pasándole el lomo por los bracitos, le pone el hocico y el bigote hirsuto en las mejillas. Ella lo carga, lo estrecha, y con él cargado, prosigue su plegaria.
En el corredor trasiega la niñera con el bebé en los brazos, dándole biberón, sin parar mientes en la algarabía ni en las fiestas de la niña. Es la planchadora la que, al ir a avivar la hornilla, oye aquello. Sale y se encanta. «¡Vean esto, por Dios! Lo que yo le vivo diciendo a misiá Ester: esta niña no se cría». Y corre en busca de la señora para que venga y admire. Ester, medias y aguja en la mano, aparece en el corredor, levanta la cortina de la bellísima, y se asoma al patio. Permanece un instante silenciosa, y luégo, con esa voz, ese acento fingido de mimo tan tonto como sublime de las madres, exclama: «Mi Reina, te vas a asoliar! ¿Para qué escogió ese punto tan malo para hacer el altar?… Tan bella, tan devota de su ‘Virgen María’. Mi blanquita, mi grandeza, mi terciopelo precioso». Porque esta niña era unas veces divinidad incomparable, otras palomita de la gloria, otras agua de azúcar, fuera de los mil dictados a cual más inaudito que inventaba la madre en su locura.
De Dios y ayuda necesitaron señora y sirvientas para que la niña trasladara el altar al corredor. Con esa volubilidad de la niñez, deja Blanquita el santuario, y dando zapatetas, mostrando aquellos calzones con rodilleras y arrugados en las corvas, corre por el patio persiguiendo un gorrión que se ha posado en la rama de un hicaco. «Voy a traerle arrocito», grita entusiasmada. Y en un instante está en la cocina, mete la mano en los esponjados granos que muele la cocinera, los echa en el delantal y torna al patio. El pájaro se ha ido; pero en el tejado de la casa colindante brinca, negro y neurósico, un gallinazo, y la niña le grita: «¡Bajá, cochinito, pa que te comás el arroz». Y larga una carcajada de burla, al ver aquella ave tan triste, tan desamparada. «Bajáte que yo sí te doy». Parece que el ave recelosa no la entiende: da un aletazo y se lanza. Suelta la niña los granos, y, tendiendo la mirada por el cielo, exclama: «Miren lo lindo que está el cielo, barrido, barrido. ¡Miren lo lindo!… Allá está Carlitos con la Virgen». Y cerraba los ojos, deslumbrados por aquel azul reverberante
II
No tuvo el encanto de la media lengua, porque antes de cumplir un año articulaba con claridad admirable. Inventaba los verbos y los participios más extraños, rara vez usaba el pronombre de primera persona y sus declinaciones, así como tampoco la inflexión verbal correspondiente, sino que se llamaba a sí misma «La Niña». «La Niña tiene la bata |rotada; La niña está |librando (leyendo); álcenla, cárguenla». Su voz timbrada, armoniosa, con ese acento de la niñez que parece el capullo del habla, se adaptaba, sin embargo, a todas las modulaciones. Era una ocarina articulada y acariciadora de una belleza indecible. El alborear de aquella inteligencia, de aquel sentimiento, auguraba un carácter complexo, hondo, artístico, delicadamente femenil. Apenas si le gustaban las muñecas: lo predilecto, lo atrayente para ella eran los animales, las flores, los astros y, en general, la naturaleza; y por sobre todo esto aparecía el ideal: «La Virgen María».